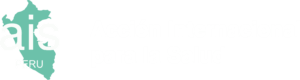Por Javier Llamoza
Desarrollar un medicamento requiere varias etapas de investigación como las preclínicas y clínicas. Esta última se divide en cuatro fases: la Fase I prueba el medicamento en un pequeño grupo de voluntarios sanos para evaluar la seguridad y la dosis; la Fase II evalúa la eficacia y efectos secundarios en un grupo grande de pacientes; la Fase III compara tratamientos existentes en un grupo amplio para confirmar eficacia y seguridad; y la Fase IV de Vigilancia Post-comercialización.
En el Perú, la ley 29459 (2009) “Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”, establece que para registrar un medicamento se debe presentar, entre otras exigencias, la información sobre seguridad y eficacia; esto es, con los resultados de la fase III concluida.
Durante la pandemia del COVID 19, se aceleró el desarrollo de las vacunas y se utilizaron cuando todavía estaban en fase de investigación debido a la emergencia global. Mediante la Ley N° 31091 de diciembre de 2020, el Perú modificó la regulación para otorgar el registro sanitario condicional por un año a los medicamentos y productos biológicos con resultados preliminares de los ensayos clínicos en fase III; es decir, sin resultados concluyentes.
Esas fueron las flexibilidades establecidas para atender las urgencias de la pandemia respecto a los productos farmacéuticos. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 004-2025-SA del 12 de abril último, que regula lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley N° 29698, “Ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas”, establece en su artículo N°12 que para productos farmacéuticos utilizados en el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y tratamientos oncológicos provenientes de países de alta vigilancia sanitaria con estudios clínicos como mínimo en fase II, pueden ser autorizados, con la condición de que las empresas actualicen anualmente la información de seguridad y eficacia de los estudios clínicos nuevos o en curso presentados al obtener el registro sanitario.
Es cierto que algunos países aceptan el registro de medicamentos que aún están en investigación, sobre todo para enfermedades raras que por sus características (baja prevalencia) no se logra reclutar al número de personas para concluir las fases clínicas de investigación. Con frecuencia se autoriza su uso frente a la ausencia de tratamiento, y son adquiridos bajo la modalidad de pago por resultados, cuando este mecanismo está regulado en el país.
Esta situación no sucede en enfermedades oncológicas donde la incidencia y prevalencia en el mundo es alta. Consecuentemente existe mucha investigación para estas enfermedades y, algunas empresas logran obtener la autorización de comercialización estando el medicamento en fase de investigación (fase II), sometiéndose a una estricta vigilancia farmacológica. Muchos de estos medicamentos no son mejores que los tratamientos existentes o representan un peligro por las reacciones adversas. Por ejemplo, acerca del medicamento Aucatzyl® (obecabtagene autoleucel) aprobado por la FDA en noviembre de 2024 para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de células B, se ha reportado una alerta por el riesgo de neoplasia maligna de células T.
En ese contexto, el Decreto Supremo permite la autorización sanitaria de medicamentos en investigación sin ninguna restricción o condición de uso, lo cual representa un riesgo para el sistema de salud, si no se justifica y regula adecuadamente, pudiendo afectar al paciente por el alto grado de incertidumbre sobre la seguridad y eficacia, y financieramente por el alto precio que suelen tener estos medicamentos. La situación se agrava cuando los recientes hechos sobre el suero fisiológico, muestra que las sospechas de reacciones adversas no son reportadas en forma oportuna lo que incrementa el riesgo de uso de estos medicamentos.